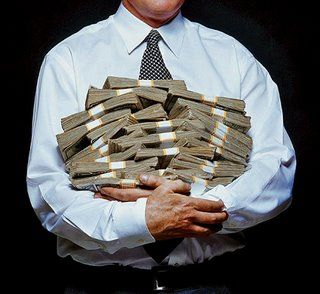
© Desconocido
La rueda de la fortuna les sonríe a las personas más ricas de Gran Bretaña.
Las 1.000 personas más adineradas de la nación aumentaron sus bienes colectivos en un 18% el año pasado hasta un total de 395.800 millones de libras (647.800 millones de dólares), según una lista que publica el
Sunday Times.
El periódico dará a conocer en su edición del domingo la nómina de los individuos y familias más ricos.
La familia del magnate del acero Lakshmi Mittal se mantuvo como la más acaudalada de Gran Bretaña, con una fortuna de 17.500 millones de libras, aunque un 22% más pobre que un año antes debido a una baja en el precio de las acciones de ArcelorMittal.
Otro magnate del acero, Alisher Usmanov, un ruso que tiene intereses en el club inglés de fútbol Arsenal, vio el máximo incremento en riqueza. Trepó seis puestos al segundo lugar después de agregar 7.700 millones a su fortuna, que ahora asciende a 12.400 millones, según la lista.