La mecánica cuántica y la luz orgánica de la conciencia.La mecánica cuántica sugiere que las partículas pueden estar en un estado de superposición -en dos estados al mismo tiempo- hasta que se produce una medición. Sólo entonces la función de onda que describe la partícula colapsa en uno de los dos estados. Según la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, el colapso de la función de onda tiene lugar cuando interviene un observador consciente. Pero según Roger Penrose, es al revés. En lugar de que la conciencia provoque el colapso, Penrose sugirió que las funciones de onda se colapsan espontáneamente y en el proceso dan lugar a la conciencia. A pesar de lo extraño de esta hipótesis, recientes resultados experimentales sugieren que tal proceso tiene lugar en los microtúbulos del cerebro.
Esto podría significar que la conciencia es una característica fundamental de la realidad, que surge primero en las bioestructuras primitivas, en las neuronas individuales, y que asciende en cascada hasta las redes de neuronas, argumenta Stuart Hameroff, colaborador de Roger Penrose.
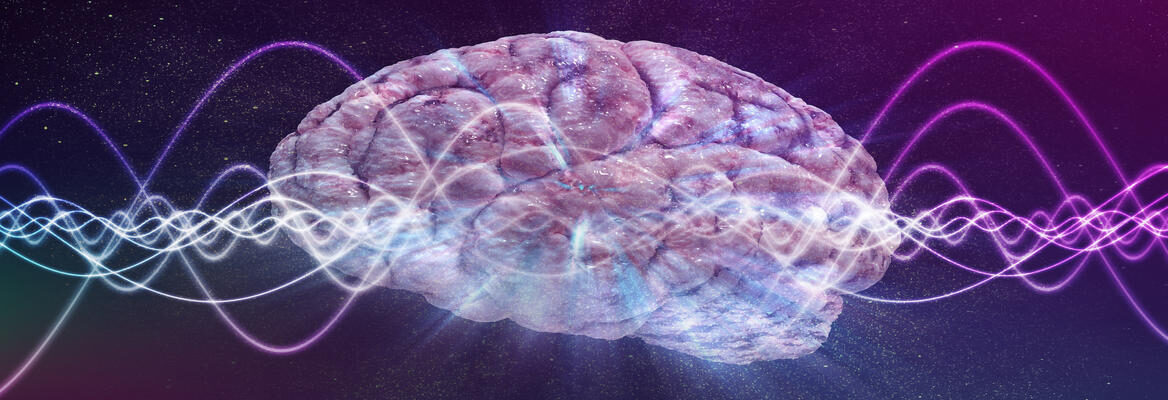
© The Institute of Art and Ideas
La conciencia define nuestra existencia. Es, en cierto sentido, todo lo que realmente tenemos, todo lo que realmente somos, La naturaleza de la conciencia ha sido ponderada de muchas maneras, en muchas culturas, durante muchos años.
Pero todavía no podemos comprenderla del todo.Algunos dicen que la conciencia lo abarca todo, que comprende la realidad misma y que el mundo material es una mera ilusión. Otros dicen que la conciencia es la ilusión, sin ningún sentido real de experiencia fenoménica, ni control consciente. Según este punto de vista, somos, como dijo TH Huxley, "meros espectadores indefensos, acompañando el viaje". Por otro lado, están los que ven el cerebro como un ordenador. Las funciones cerebrales se han comparado históricamente con las tecnologías de la información contemporáneas, desde la antigua idea griega de la memoria como un "anillo de sello" en cera, hasta los circuitos de conmutación del telégrafo, los hologramas y los ordenadores. Neurocientíficos, filósofos y defensores de la inteligencia artificial (IA) comparan el cerebro con un complejo ordenador de neuronas de algoritmos simples, conectadas por sinapsis de fuerza variable. Estos procesos pueden ser adecuados para funciones de "piloto automático" no conscientes, pero no pueden explicar la conciencia.
Por último, están los que consideran que la conciencia es fundamental, que está conectada de algún modo con la estructura y la física a escala fina del universo. Esto incluye, por ejemplo, la opinión de Roger Penrose de que la conciencia está vinculada al proceso de reducción de objetivos, el "colapso de la función de onda cuántica", una actividad en el límite entre los reinos cuántico y clásico. Algunos ven estas conexiones con la física fundamental como algo espiritual, como una conexión con los demás y con el universo, otros lo ven como una prueba de que la conciencia es una característica fundamental de la realidad, que se desarrolló mucho antes que la vida misma.
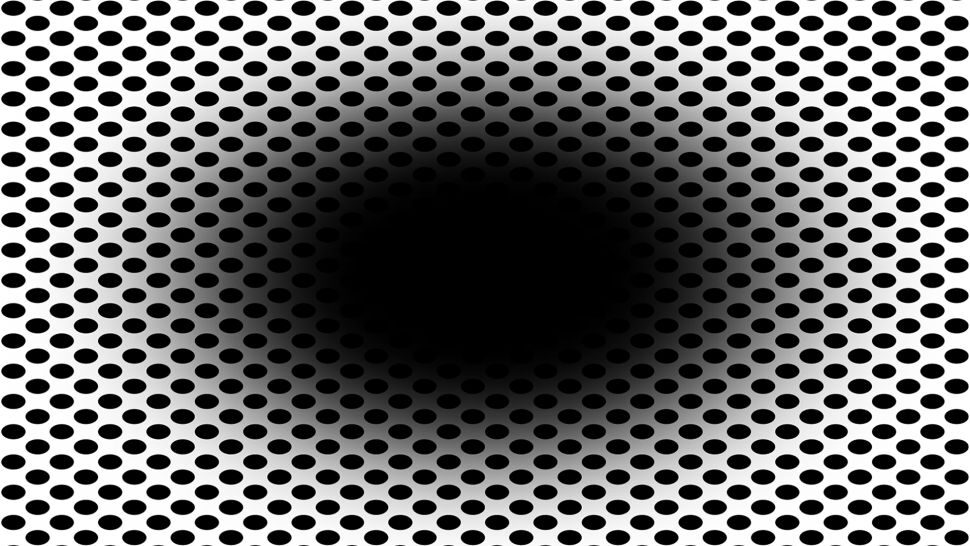

Comentario: Entrevista del Dr. Mercola con el Prof. Desmet: (en inglés)
Más información: