La represión policial de las protestas estudiantiles expone la intolerancia absoluta hacia quienes expresan su condena contra la violencia en Gaza.
La transformación se está acelerando. La dura, y a menudo violenta, represión policial de las protestas estudiantiles en Estados Unidos y Europa, a raíz de las continuas masacres palestinas, expone la intolerancia absoluta hacia quienes expresan su condena contra la violencia en Gaza.
La categoría de «incitación al odio» promulgada por ley se ha vuelto tan omnipresente y fluida que las críticas a la conducta de Israel en Gaza y Cisjordania se tratan ahora como una categoría de extremismo y como una amenaza para el Estado. Ante las críticas a Israel, las élites dirigentes responden con furia.
¿Existe (todavía) una frontera entre la crítica y el antisemitismo? En Occidente, ambos conceptos se fusionan cada vez más.
La represión actual de cualquier crítica a la conducta de Israel -en flagrante contradicción con cualquier pretensión occidental de un orden basado en valores- refleja desesperación y un toque de pánico. Quienes siguen ocupando los puestos de liderazgo del Poder Institucional en Estados Unidos y Europa se ven obligados por la lógica de esas estructuras a seguir cursos de acción que están conduciendo al desmoronamiento del «sistema», tanto en el plano interno -y concomitantemente- provocando también la dramática intensificación de las tensiones internacionales.
Los errores se derivan de las rigideces ideológicas subyacentes en las que están atrapados los estratos dirigentes: El apego a un Israel bíblico transformado que hace tiempo se separó del zeitgeist actual del Partido Demócrata de Estados Unidos; la incapacidad de aceptar la realidad en Ucrania; y la noción de que la coerción política estadounidense por sí sola puede revivir paradigmas en Israel y Oriente Medio que hace tiempo que desaparecieron.
La idea de que se puede imponer una nueva Nakba israelí de palestinos a la opinión pública occidental y mundial es delirante y apesta a siglos de viejo orientalismo.
Qué más se puede decir cuando el senador Tom Cotton publica: «Estas pequeñas Gazas son repugnantes pozos negros de odio antisemita, llenos de simpatizantes pro-Hamas; fanáticos y locos»?
Cuando el orden se desarma, lo hace de forma rápida y exhaustiva. De repente, a la conferencia del Partido Republicano se le ha restregado la nariz en la suciedad (por su falta de apoyo a los 61.000 millones de dólares de Biden para Ucrania); la desesperación del público estadounidense ante la inmigración fronteriza abierta se ignora con desdén; y las expresiones de empatía de la Generación Z con Gaza se declaran un «enemigo» interno que hay que suprimir bruscamente. Todos ellos puntos de inflexión y transformación estratégica, aunque no lo parezca.
Y ahora el resto del mundo también es considerado un enemigo, al ser percibido como recalcitrantes que no abrazan la recitación occidental de su catecismo del «Orden de las Reglas» y por no plegarse claramente a la línea de apoyo a Israel y a la guerra indirecta contra Rusia.
Se trata de una apuesta desnuda por el poder sin control; una apuesta que, sin embargo, está galvanizando un contragolpe mundial. Está empujando a China más cerca de Rusia y acelerando la confluencia de los BRICS. En pocas palabras, el mundo -frente a las masacres de Gaza y Cisjordania- no acatará ni las normas ni la hipócrita interpretación occidental del Derecho Internacional. Ambos sistemas se están derrumbando bajo el peso de la hipocresía occidental.
Nada es más obvio que la reprimenda del secretario de Estado Blinken al presidente Xi por el trato de China a los uigures y sus amenazas de sanciones por el comercio de China con Rusia, lo que potencia «el asalto de Rusia a Ucrania», afirma Blinken. Blinken se ha convertido en enemigo de la única potencia que, evidentemente, puede competir mejor que Estados Unidos; que tiene una fabricación y una competitividad superiores a las de Estados Unidos.
La cuestión aquí es que estas tensiones pueden derivar rápidamente en una guerra de «Nosotros» contra «Ellos», no sólo contra el «Eje del Mal» de China, Rusia e Irán, sino también contra Turquía, India, Brasil y todos los demás que se atrevan a criticar la corrección moral de cualquiera de los proyectos occidentales sobre Israel y Ucrania. Es decir, tiene el potencial de convertirse en Occidente contra el Resto.
De nuevo, otro gol en propia meta.
De manera crucial, estos dos conflictos han llevado a la transformación de Occidente, que ha pasado de autodenominarse «mediadores» con la pretensión de llevar la calma a los puntos álgidos, a ser contendientes activos en estas guerras. Y, como contendientes activos, no pueden permitir ninguna crítica a sus acciones, ni dentro ni fuera, porque eso sería insinuar un apaciguamiento.
Dicho claramente: esta transformación en contendientes en la guerra se encuentra en el corazón de la actual obsesión de Europa con el militarismo. Bruno Maçães cuenta que un «alto ministro europeo le dijo que si Estados Unidos retiraba su apoyo a Ucrania, su país, miembro de la OTAN, no tendría más remedio que luchar junto a Ucrania, dentro de Ucrania». Como él mismo dijo, ¿por qué debería esperar su país a una derrota ucraniana, seguida de [una Ucrania derrotada] engrosando las filas de un ejército ruso empeñado en nuevas excursiones?».
Semejante propuesta es estúpida y probablemente conduciría a una guerra a escala continental (una perspectiva con la que el ministro anónimo parecía asombrosamente cómodo). Esta locura es la consecuencia de la aquiescencia de los europeos al intento de Biden de cambiar el régimen de Moscú. Querían convertirse en protagonistas relevantes del Gran Juego, pero se han dado cuenta de que carecen de los medios para ello. La clase de Bruselas teme que la consecuencia de esta arrogancia sea el desmoronamiento de la UE.
Como escribe el profesor John Gray:
«En el fondo, el asalto liberal a la libertad de expresión [en Gaza y Ucrania] es una apuesta por el poder sin control. Al desplazar el lugar de la decisión de la deliberación democrática a los procedimientos legales, las élites pretenden aislar sus programas [neoliberales] sectarios de la impugnación y la rendición de cuentas. La politización de la ley y el ahuecamiento de la política van de la mano».A pesar de estos esfuerzos por anular las voces contrarias, otras perspectivas y formas de entender la historia están reafirmando su primacía: ¿Tienen razón los palestinos? ¿Existe una historia para su difícil situación? No, son una herramienta utilizada por Irán, por Putin y por Xi Jinping", dicen Washington y Bruselas.
Dicen esas falsedades porque el esfuerzo intelectual de ver a los palestinos como seres humanos, como ciudadanos, dotados de derechos, obligaría a muchos Estados occidentales a revisar gran parte de su rígido sistema de pensamiento. Es más sencillo y más fácil dejar a los palestinos en la ambigüedad, o que «desaparezcan».
El futuro que este enfoque anuncia no podría estar más lejos del orden internacional democrático y cooperativo que la Casa Blanca dice defender. Más bien conduce al precipicio de la violencia civil en Estados Unidos y a una guerra más amplia en Ucrania.
Sin embargo, muchos de los liberales Woke de hoy en día rechazarían la acusación de estar en contra de la libertad de expresión, trabajando bajo la idea errónea de que su liberalismo no está restringiendo la libertad de expresión, sino que más bien la está protegiendo de las «falsedades» que emanan de los enemigos de «nuestra democracia» (es decir, el «contingente MAGA»). De esta manera, se perciben a sí mismos falsamente como todavía adheridos al liberalismo clásico de, por ejemplo, John Stuart Mill.
Si bien es cierto que en On Liberty (Sobre la libertad, 1859) Mill sostenía que la libertad de expresión debe incluir la libertad de ofender, en el mismo ensayo también insistía en que el valor de la libertad residía en su utilidad colectiva. Especificó que «debe ser utilidad en el sentido más amplio, basada en los intereses permanentes del hombre como un ser progresivo».
La libertad de expresión tiene poco valor si facilita el discurso de los «deplorables» o de la llamada derecha.
En otras palabras, «como muchos otros liberales del siglo XIX», argumenta el profesor Gray, «Mill temía el auge del gobierno democrático porque creía que significaba dar poder a una mayoría ignorante y tiránica. Una y otra vez, vilipendió a las masas torpes que se contentaban con modos de vida tradicionales». Se puede oír aquí el precursor del desdén absoluto de la Sra. Clinton por los «deplorables» que viven en los estados «sobrevolables» de Estados Unidos.
También Rousseau es considerado a menudo como un icono de la «libertad» y el «individualismo», y ampliamente admirado. Sin embargo, también en este caso el lenguaje oculta su carácter fundamentalmente antipolítico.
Rousseau veía las asociaciones humanas más bien como grupos sobre los que actuar, de modo que todo el pensamiento y el comportamiento cotidiano pudieran plegarse a las unidades afines de un Estado unitario.
El individualismo del pensamiento de Rousseau, por tanto, no es una afirmación libertaria de derechos absolutos de libertad de expresión contra el Estado que todo lo consume. Nada de levantar el «tricolor» contra la opresión.
¡Todo lo contrario! La apasionada «defensa del individuo» de Rousseau surge de su oposición a «la tiranía» de las convenciones sociales; las formas, los rituales y los antiguos mitos que atan a la sociedad: la religión, la familia, la historia y las instituciones sociales. Su ideal puede proclamarse como el de la libertad individual, pero es «libertad», sin embargo, no en el sentido de inmunidad al control del Estado, sino en nuestra retirada de las supuestas opresiones y corrupciones de la sociedad colectiva.
La relación familiar se transmuta así sutilmente en una relación política; la molécula de la familia se rompe en los átomos de sus individuos. Con estos átomos hoy preparados para desprenderse de su género biológico, su identidad cultural y su etnia, son fusionados de nuevo en la unidad única del Estado.
Este es el engaño que esconde el lenguaje de la libertad y el individualismo del liberalismo clásico, cuya «libertad» se aclama como la mayor contribución de la Revolución Francesa a la civilización occidental.
Pero, perversamente, tras el lenguaje de la libertad se escondía la descivilización.
Sin embargo, el legado ideológico de la Revolución Francesa fue una descivilización radical. El antiguo sentido de permanencia -de pertenencia a algún lugar en el espacio y en el tiempo- se desvaneció para dar paso a su opuesto: La fugacidad, la temporalidad y lo efímero.
Frank Furedi ha escrito,
«La discontinuidad de la cultura coexiste con la pérdida del sentido del pasado... La pérdida de esta sensibilidad ha tenido un efecto inquietante en la propia cultura y la ha privado de profundidad moral. Hoy en día, lo anticultural ejerce un poderoso papel en la sociedad occidental. La cultura se enmarca con frecuencia en términos instrumentales y pragmáticos y rara vez se percibe como un sistema de normas que dota de sentido a la vida humana. La cultura se ha convertido en un constructo superficial del que hay que deshacerse, o cambiar.Karl Polyani, en su Gran Transformación (publicada hace unos 80 años), sostenía que las enormes transformaciones económicas y sociales que había presenciado durante su vida -el final del siglo de «paz relativa» en Europa de 1815 a 1914, y el posterior descenso a la agitación económica, el fascismo y la guerra, que aún continuaba en el momento de la publicación del libro- no tenían más que una única causa general:
«La élite cultural occidental se siente claramente incómoda con la narrativa de la civilización y ha perdido su entusiasmo por celebrarla. El paisaje cultural contemporáneo está saturado de un corpus literario que cuestiona la autoridad moral de la civilización y la asocia más con cualidades negativas.
«Descivilización» significa que incluso las identidades más fundacionales -como la que existe entre el hombre y la mujer- se ponen en tela de juicio. En un momento en el que la respuesta a la pregunta de 'qué significa ser humano' se complica -y en el que los supuestos de la civilización occidental pierden su relevancia-, los sentimientos asociados al wokeismo pueden florecer».
Antes del siglo XIX, insistía, el modo de ser humano siempre había estado «incrustado» en la sociedad y subordinado a la política, las costumbres, la religión y las relaciones sociales locales, es decir, a una cultura civilizacional. La vida no se trataba como algo separado en particular, sino como partes de un todo articulado, de la vida misma.
El liberalismo invirtió esta lógica. Supuso una ruptura ontológica con gran parte de la historia de la humanidad. No sólo separó artificialmente lo «económico» de lo «político», sino que la economía liberal (su noción fundacional) exigía la subordinación de la sociedad -de la vida misma- a la lógica abstracta del mercado autorregulado. Para Polanyi, esto «significa nada menos que el funcionamiento de la sociedad como un complemento del mercado».
La respuesta -claramente- era volver a hacer de la sociedad una relación de comunidad claramente humana, dotada de sentido a través de una cultura viva. En este sentido, Polanyi también hizo hincapié en el carácter territorial de la soberanía, el Estado-nación, como condición previa para el ejercicio de la política democrática.
Polanyi habría argumentado que, a falta de un retorno a la Vida Misma como eje de la política, una reacción violenta era inevitable. (Aunque esperemos que no tan terrible como la transformación que él vivió).



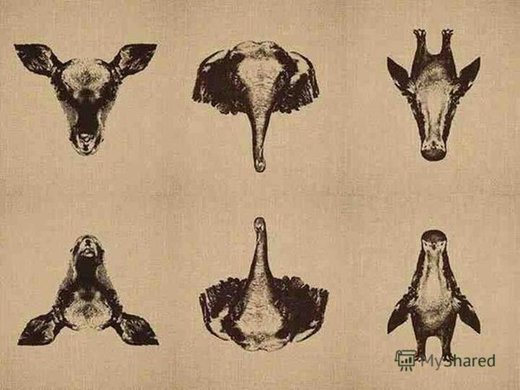
La Usura descubrió la ideología como su mejor aliado; manipulan a las masas a su antojo abriendo así mucho “nichos de mercado”; y, de paso, persiguiendo los objetivos fundamentales de quienes controlan…